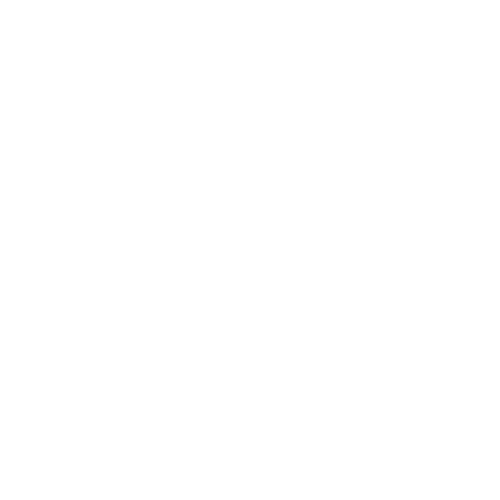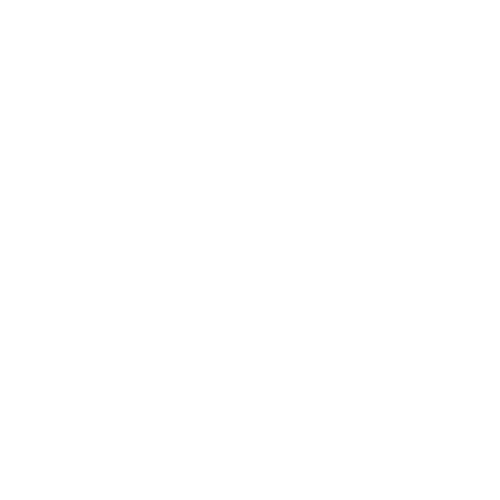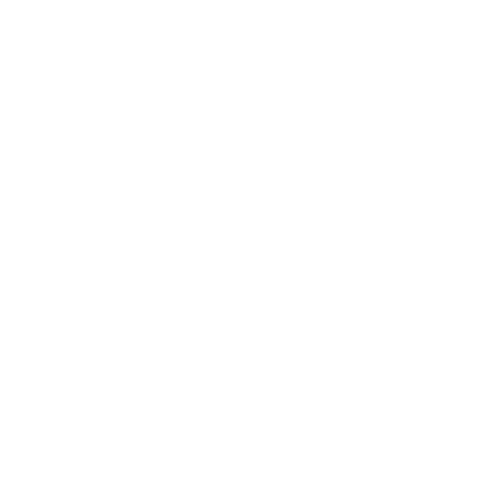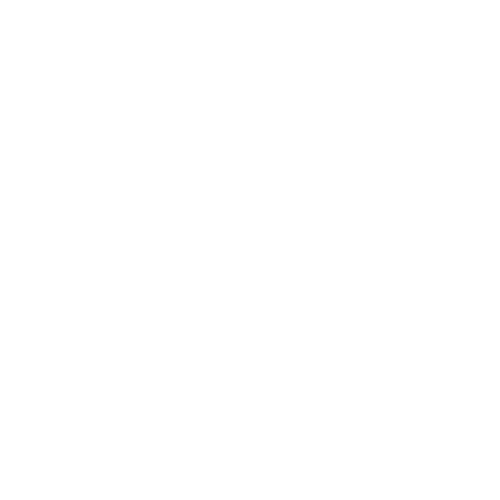Por Amanda Marton para Revista Abismo
La palabra surge tan pronto se presenta. “Soy médica, feminista, fui militante política y siempre recibí solidaridad, tanto del pueblo chileno como a nivel internacional”, dice María Isabel Matamala (85), convencida de que fue esa trama invisible lo que le permitió sobrevivir y seguir luchando a lo largo de toda su vida.
El golpe del 11 de septiembre de 1973 la sorprendió en la región de Coquimbo. Ese mismo día, como miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), pasó a la clandestinidad. “La solidaridad fue extraordinaria, si hay algo a lo que le tengo que agradecer estar viva es a la solidaridad del pueblo en ese momento”, cuenta. No se refiere a gestos abstractos: fueron hogares que la protegieron, vecinos que guardaron silencio, desconocidos que la ayudaron a esconderse.
Así logró mantenerse hasta el 5 de febrero de 1975, cuando fue secuestrada en la vía pública por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Tenía 34 años. Estuvo en Villa Grimaldi y Tres y Cuatro Álamos.
Pero cuando recuerda aquellos años en los centros de exterminio, no se detiene en la tortura y las violaciones a los derechos humanos a las que fue sometida junto a otras presas políticas, sino a la sororidad. “El amor que se construyó entre nosotras fue lo que nos permitió sobrevivir y recomponernos, de alguna manera. Fue lo que nos hizo estar dispuestas a seguir en la lucha. Fuimos hermanas que, hasta hoy, estamos unidas, incluso como una cadena humana que nos permite luchar por la memoria en Chile y por nuestros derechos como mujeres”, sostiene.

En medio del encierro, inició una investigación con sus compañeras para entender lo que significaba, en ese momento, ser militante de una organización revolucionaria en la que se percibía “una construcción de género patriarcal” y la falsa creencia que avanzar hacia los derechos de las mujeres “entorpecería” otras demandas, como la de volver a la democracia. “No teníamos las mismas posibilidades ni los mismos derechos que tenían los compañeros hombres. Esa investigación estaba llena de datos, fechas, reflexiones y preguntas. Logramos sacarla del centro de exterminio escondido en una chaqueta de gamuza que llevó el doctor Luis Izquierdo clandestinamente a un organismo de solidaridad francés”,
—¿Qué pasó con ese documento?
—Se perdió. Lo hicimos de nuevo desde nuestros recuerdos, en el exilio en Suecia, pero se perdieron supuestamente en La Habana, donde había sido enviado para su posterior publicación.
—Tiene que haber sido muy frustrante…
—Sí, veníamos arrastrando frustraciones, pero al mismo tiempo todo hacía crecer nuestras convicciones, lo que nos llevó a tener propuestas concretas para la lucha por la salud de las mujeres.
La medicina y el feminismo
Es médica cirujana de la Universidad de Chile, especialista en Pediatría de la misma casa de estudios, tiene un postgrado en Medicina Social de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, se ha desempeñado como coordinadora del Programa de Género en las Políticas de Reforma de lo Salud y de la creación de dos observatorios: el de Equidad de Género en Salud, en Santiago, y el de Equidad en Salud y Pueblo Mapuche de la Araucanía. También fue encargada del área de género del Ministerio de Salud en el primer Gobierno de Michelle Bachelet y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Pese a eso, María Isabel dice, entre risas, que no fue “necesariamente” ella quien eligió la Medicina para su vida.
“Siempre hubo toda una orientación de mi familia a que yo fuera médica”, cuenta. Nació en 1939, justo un año después del terremoto de Chillán. En su hogar había una expectativa: que la primera nieta siguiera los pasos de la tía Teresa, médica fallecida en la tragedia. “Siempre me estaban regalando libros, inclinándome a ser médica cuando grande. Por eso digo, si bien yo lo decidí, fui bastante influenciada…”, comenta.
Años después, ya como pediatra, descubriría que en la salud de niñas y mujeres había un campo de injusticias silenciadas. Lo que al inicio eran intuiciones sobre diferencias entre hombres y mujeres, pronto se reveló como una estructura patriarcal enquistada en la medicina y en la política.
En el exilio europeo, especialmente en Suecia y Francia, conoció el feminismo como corriente organizada. “Me ligué al movimiento y conocí a otras mujeres latinoamericanas en el exilio, como era el caso de brasileñas, argentinas y uruguayas, y tejimos redes entre nosotras”, comenta.
Más tarde, también Nicaragua amplió su horizonte. “Con las feministas nicaragüenses en la revolución entendí que el feminismo tenía que permear nuestras organizaciones políticas”, menciona. Esa certeza se convirtió en brújula. En el Primer Encuentro de Mujeres de las Naciones Unidas, en México, junto a sus compañeras, estudió Nuestros cuerpos, nuestras vidas, del Colectivo de Boston, considerado uno de los libros más influyentes de la literatura estadounidense del siglo XX y que aborda, entre otros temas, la salud sexual, la identidad de género, el control de natalidad, el aborto, la violencia y la menopausia.
“Ahí se hizo una tremenda capacitación, incluso para el caso de que tuviéramos que atender en nuestro retorno clandestino a Chile abortos de mujeres, compañeras… Vimos que la solidaridad también podía ser una práctica médica compartida entre mujeres. Puedo decir que de mi parte fue cuando supe con certeza que tenía que continuar en este camino de la salud de las mujeres y fortalecerme con la experiencia de otros feminismos”, comenta.
—¿Cómo siguió ese aprendizaje?
—Con la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que formamos en 1987 (configurándose, así, como la más antigua de la región). Con compañeras de toda la región organizamos campañas para disminuir la mortalidad materna y para introducir prácticas seguras en el aborto con medicamentos. Apostamos por el acompañamiento feminista, donde no solo se entregaba información, sino también contención y cuidado. A veces esos abortos eran más seguros que los que podían encontrarse en hospitales, porque no había censura, había una solidaridad feminista que permitía que el aborto, incluso desde el punto de vista emocional, fuera muchísimo más seguro.
—La palabra solidaridad se ha repetido varias veces en nuestra conversación…
—Es que me salvó la vida…
—¿Más allá del exilio?
—Sí.
Uno de los recuerdos más vívidos la remonta a 1996, en Brasil. Mientras trabajaba en salud de las mujeres, sufrió un infarto. Debió ser trasladada en avión y ambulancia hasta São Paulo. Al llegar, un grupo de feministas la esperaba a las puertas del hospital. “Fue un acto de solidaridad que al día de hoy me emociona contarlo. Me acompañaron incluso en la operación. No lo habría logrado jamás sin ellas” . Una de las mujeres que estuvo con ella fue la socióloga Eleonora Menicucci de Oliveira, quien más tarde se convirtió en ministra de la Secretaría de las Políticas para la Mujer Brasileña. “Es una amiga para siempre”, sostiene.
Colectivizar la lucha
Con el paso de los años, el diagnóstico político de María Isabel se hizo más nítido. Lo que más le preocupa hoy es la fragmentación. “Nadie sobrevive ni transforma el mundo en soledad. La solidaridad es algo que no puede estar ausente en las luchas feministas”, dice.
La atomización, advierte, es el riesgo de este tiempo, donde las redes sociales crean la ilusión de comunidad, pero no reemplazan el cuerpo a cuerpo, ni la educación, ni la cultura como espacios de encuentro. “Somos seres sociales, y el aumento de enfermedades mentales tiene que ver con el aislamiento y el individualismo neoliberal”, subraya. Por eso propone volver a “tejer lazos, colectivizar la lucha, articular solidaridades que incluyan a migrantes, mujeres pobres, jóvenes y mayores, mujeres en territorios alejados”.
—En clave interseccional.
—Sí, tenemos que ver que la complejidad del mundo actual necesita no solo del conocimiento, que es fundamental, sino también de las solidaridades cruzadas interseccionales.
—¿Qué más le preocupa en estos tiempos?
—La penalización del aborto. Lo fundamental es el derecho a decidir, muy bien lo decían las mujeres de Boston, sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.
María Isabel considera que la ley chilena de aborto en tres causales es un retroceso frente a lo que existía antes del golpe. En una anécdota como pediatra en Coquimbo, recuerda a una niña que se excusó por faltar a un control médico: había debido acompañar a su madre a “hacerse remedios”. “Me gusta cómo se referían al aborto, porque el remedio es algo que sana. Eso te da una medida de lo naturalizado que estaba, y de la acogida que tenía en el mundo popular”, asegura. “Las tres causales no son suficientes. Además fueron marcadas por esa objeción de conciencia que –en un acto inédito– se aceptó que fuera también institucional. Desde el feminismo, nadie esperó que ocurriera un retroceso tan grande”, expresa.
Hasta junio de 2025, según datos del Ministerio de Salud, existen 6.036 objetores de conciencia en los servicios de salud pública. En clínicas privadas, por su parte, surge la identidad de objeción de conciencia institucional, siendo 10 recintos, junto a prestaciones adicionales, los que se niegan a hacer abortos por alguna o todas las causales. La causal tres, por resultado de violación, es el principal motivo por el que se constituyen los objetores de conciencia, alcanzando el 41,6% de las y los profesionales obstetras de hospitales públicos.
Frente a esas restricciones, insiste María Isabel, el camino “tiene que seguir siendo la solidaridad feminista, capaz de crear redes de acompañamiento donde el Estado no llega”.

Por eso sigue activa. Lee a menudo —desde Marta Lamas, pasando por Silvia Federici, Judith Butler, Cristina Carrasco, Rita Segato, hasta Byung Chul Han y Juan Pablo Luna—, participa de talleres, dicta cursos, apoya la coordinación de Acción Gabriela Mistral y es parte del Consejo Consultivo de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
—Usted no para.
—Sigo activa, pero no con la misma energía que antes. Estoy en la segunda línea… No tengo la misma movilidad, pero se hace lo que se puede, como participar en la formación de otras generaciones.
—¿Qué le preocupa?
—Que nosotras ya hicimos lo que podíamos hacer, fracasamos en lo que fracasamos, pero no podemos pensar que tenemos que dar las líneas absolutas a las nuevas generaciones. Porque van a tener que hacerle frente a una situación bastante más negativa que la que hoy tenemos, si es que la extrema derecha sigue logrando llegar al poder…
—¿Qué le da esperanza en ese escenario?
—La solidaridad de los pueblos. Cuando la movilización social es profunda y consistente, tarde o temprano obliga a los Estados a cambiar. Lo vimos con la presión mundial por Palestina. Y eso me da la certeza de que las luchas siguen siendo posibles.
Más allá del feminismo, insiste en que la educación, el arte y la cultura son pilares para recomponer la vida comunitaria. “Somos seres sociales y este aislamiento nos enferma. La solidaridad es inherente a la naturaleza humana. Por eso pienso que debemos recuperarla, para poder transformar la sociedad”, sostiene.
—¿Algún ejemplo que destaque en esa línea?
—La reacción mundial de los movimientos sociales frente a la situación en territorios como Gaza. Como consecuencia, vemos los avances por reconocer el Estado Palestino. Eso nos da la certeza de que sin movilización social no vamos a lograr nada. Por eso, reitero, tenemos que recuperar la movilización social y, para recuperarla, necesitamos estar presentes en la educación, en el arte y en la cultura.
—Finalmente, ¿dónde encuentra impulso para seguir?
Antes de contestar, María Isabel dice que su corazón operado en Brasil “era para ser bueno para diez años y ya va en treinta”, pero que no cree que el activismo deba medirse en victoria, ni en edades.
—Yo creo que cuando nos hemos dado cuenta de que hay que transformar la realidad, porque la realidad no hace justicia a los derechos humanos de todos y todas y todes. Esa es una convicción y un compromiso que nos lleva a entender que la lucha es de toda la vida. No es que yo diga “voy a luchar hasta tal año o hasta tal edad”, sino lo que se pueda hacer hasta el final de la vida.
*Ilustración de Mara Parra
*Fotografías de Rodrigo Navea | Migrar Photo para Revista Abismo