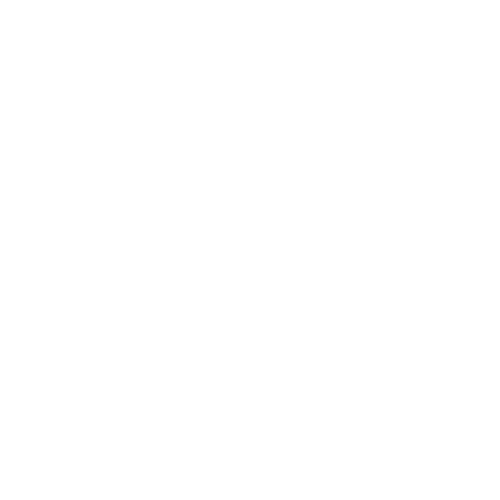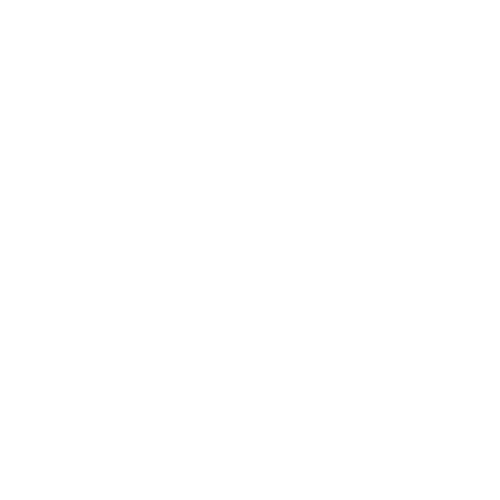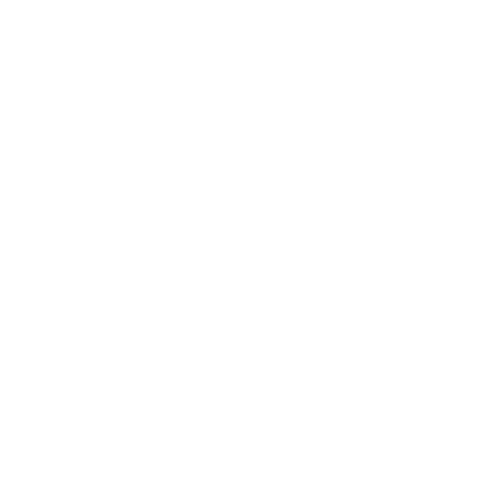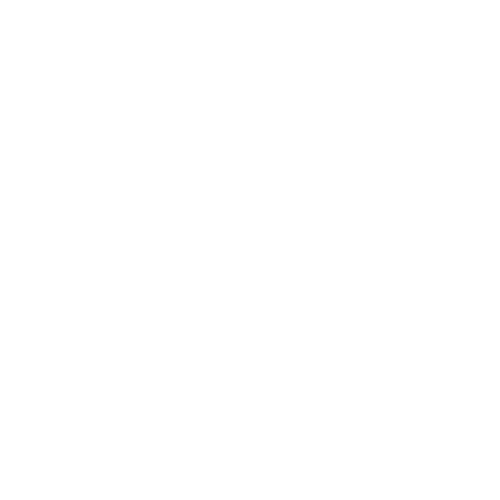Mujeres ecofeministas encarnan una manera de habitar el territorio que entrelaza acción comunitaria, inclusión, cuidado de la naturaleza y educación para una vida digna. Conversamos con Tamara Suyai Neculqueo Quintrileo para descubrir su trabajo y la acción transformadora de Sur Territoria.
Cada octubre se repite la historia del llamado “descubrimiento del Nuevo Mundo” pero, ¿qué fue realmente lo que se encontró? para Europa, un hallazgo que los catapultó; para los pueblos que ya habitaban estas tierras, una irrupción sanguinaria y despojo, porque mucho antes de llamarse “América”, esta región contaba con poesía, lenguas propias, dioses y conocimientos de astronomía y agricultura, por nombrar algunos de estos saberes que hoy se buscan recuperar y visibilizar.
El historiador Claudio Alvarado Lincopi (2016) explica que el conflicto entre el Estado y el pueblo Mapuche se remonta desde la llegada de los europeos, sin bien el pueblo resistió la conquista de sus territorios en el sur de Chile, tras la independencia, los nuevos Estados continuaron con las mismas lógicas de dominación.
En la actualidad, las comunidades todavía sufren las consecuencias de esos procesos, que se traduce en pérdida de tierras, desplazamiento, represión, discriminación y racismo.
Esta historia de resistencia se mantiene viva y está muchas veces en manos de mujeres como Tamara Suyai Neculqueo Quintrileo, integrante de Sur Territoria, organización ecofeminista que actúa de manera colectiva, intercultural y transdisciplinaria.
“Nací al otro lado de la cordillera, en Argentina, pero desde hace años vivo en la tierra de mis ancestros, pertenezco a Sur Territoria, una colectiva de mujeres ecofeministas. Soy docente de profesión, mamá y estoy profundamente enraizada en este territorio, Curacautín, la región de la Araucanía”.
Cuando Tamara habla de su trabajo, la tierra se hace presente en cada palabra; la emoción la recorre porque la tierra es parte de su identidad, la atraviesa y la inspira. Es su vocación y su labor más preciada: la conoce en sus recorridos, la ha cruzado de una frontera a otra, la siembra y enseña a otras a escucharla y a cuidarla.

“Hemos presentado varios trabajos, y el que más ha llamado la atención es la escuela Ñenco, llamada ‘Ñenco Espíritu del Agua’, pensada para las infancias, aunque, también hubo adultos. La idea fue comprender el territorio desde la mirada del agua, desde cómo los pueblos lo perciben, y reconocer la identidad cultural que cada territorio aporta, para poder transmitírselo a las infancias. En este caso, hablamos de la cultura mapuche, presente en este territorio.
Ñenco también ha viajado a otros lugares, como Cholchol, y proyectamos seguir llevándolo a más territorios. Paralelamente, estamos impulsando procesos de revitalización del Mapudungun con las compañeras, y también recuperando conocimientos ligados a las semillas y la huerta, especialmente entre las mujeres.
Un pueblo que aún se mantiene en pie, como los versos de Daniela Catrileo (2016): “Mis muertos no son la historia. / Caminan sin lengua, aúllan / como réplicas del signo”.
Tamara cree que, en este tiempo de crisis ambiental, humanitaria y social, el conocimiento ancestral comienza a resurgir, revelando su valor, vigencia e ilumina en estos días en los que proliferan discursos de discriminación.
El historiador Fernando Pairicán Padilla (2014) explica en sus investigaciones que el Estado chileno despojó al pueblo Mapuche de su territorio por mecanismos de control y violencia que además intentaron arraigar en las generaciones futuras un sentimiento de inferioridad.
Tamara reflexiona sobre la magnitud de este despojo: “Es tan profundo en Chile, y en este territorio en particular, vivimos en un espacio de mucha invisibilización, una presencia de la colonia, pero mortal, en las escuelas y en las instituciones. Es un despojo enorme, porque luego de la conquista de los pueblos quedamos sumidos en la pobreza cultural y en la ignorancia.
Hoy, esa misma pobreza se utiliza como forma de poder sobre los territorios, negando que aquí hubo personas y vida antes de los conquistadores. Este no reconocimiento, creo, hace que las personas se levanten con más fuerza. En el sur, se está dando un levantamiento espiritual, tanto de jóvenes como de personas mayores, que trae consigo un mensaje profundo de la tierra”.

Considera que la educación necesita un cambio epistemológico que permita ver todo, no solo una parte. “Si no se produce un cambio hacia esta integración, la crisis será aún mayor. Ya la estamos viendo”.
Reflexiona desde que regresó a estos territorios de donde son sus padres y reconoce las heridas históricas que aún permanecen. “Nunca ha habido reparación. Hoy, jóvenes y no tan jóvenes, nos identificamos culturalmente y desde nuestra identidad con otra fuerza, con una forma de mirar renovada. Percibo que ese racismo que vivieron mis padres hace más de 70, más de 100 años nos ha dejado un cansancio profundo. Y hoy esas heridas resurgen, pero también inspiran reflexión y acción. Converso con mi padre y mi madre; a veces la pena nos conmueve, pero este racismo estructural, presente en instituciones, escuelas y personas, solo puede transformarse a través de acciones que protejan y honren los territorios, más allá de los marcos institucionales, guiadas por la fuerza de nuestra identidad y nuestra comunidad”.
También hay esperanza y resiliencia, cuenta que hay jóvenes mapuche que hacen resistencia desde distintos espacios: algunos desde el territorio, otros como tiktokers, otros desde ámbitos políticos; educativos, cada espacio se convierte en un lugar elegido frente a la defensa de la identidad.
En el marco de la recuperación y cuidado del territorio, muchas mujeres mapuche se han organizado en diversos proyectos que buscan preservar la cultura, las semillas y los saberes ancestrales, estos espacios no solo son lugares de trabajo, sino también de encuentro, aprendizaje y fortalecimiento de redes comunitarias.

La revitalización de las lenguas originarias es un desafío urgente en muchos territorios, especialmente para el mapudungun, que corre un gran riesgo de desaparecer. Sin embargo, los esfuerzos comunitarios demuestran que, pese a las dificultades, la lengua puede seguir viva: “hemos desarrollado aquí en la comunidad, me he sorprendido gratamente. La gente ha mostrado mucho entusiasmo por recuperar su cultura y el mapudungun, desde sus raíces culturales. Hablamos de personas mayores, algunas que no han terminado sus estudios, y eso tiene su peso, porque no es fácil sentarse y aprender algo nuevo; se necesita mucho corazón. En el último taller que realizamos en el territorio participaron más de trece personas, y eso nos sorprendió; no nos lo imaginábamos”.
“Ahora en Sur Territoria estamos involucradas en varios trabajos, sumando mujeres que se ocupan de las semillas, del resguardo de las semillas, de la huerta mapuche, este espacio que es, de alguna manera, un vivero de nuestro territorio. Nació de mi trabajo con la tierra, y todo se ha convertido en un espacio de encuentro. Aquí estamos tejiendo redes con el Fondo Alquimia, distintas organizaciones, conformadas por mujeres. A través de estas redes, a veces aparece cierto miedo, y lo entiendo.
El otro día hablaba con una de las chicas de la organización, y le decía: “quiero ir a conocer, a entrevistar, a escribir”, pero hay una inquietud: ¿con quién voy a compartir esto? ¿Por qué el winka quiere nuestro conocimiento? Esto pasa mucho, y lo comprendo. Por eso tiene que existir un espacio de confianza, donde podamos encontrarnos en la palabra, reivindicarnos y valorarnos en todas las acciones que realizamos. Que nos entrevisten sobre nuestro territorio y nuestro trabajo también es una forma de valorar lo que estamos haciendo. Muchas veces uno siente que estos procesos no se valoran ni siquiera dentro del territorio, pero son actos muy dignos, quedan en la gente, trascienden, y algún día trascenderán plenamente”.
Nos recuerda que la reparación no se limita a lo educativo, sino que también implica la creación de espacios de participación y reconocimiento político, donde todas y todos puedan sentirse incluidos.
En estos tiempos de transformación y crisis, emerge una fuerza poderosa: la tierra y la sabiduría de los pueblos ancestrales, memoria que ha sido defendida y preservada, a menudo por mujeres que han sido cuidadoras y guardianas de sus territorios y comunidades, que han mantenido vivas las historias, tradiciones, cultivos y plantas medicinales.

“Las historias de nuestros ancestros deben ser escuchadas, valoradas. En estos espacios hay autoridades ancestrales que merecen ser reconocidas, y eso no siempre sucede… Hoy hay gente mapuche dirigiendo sus comunidades, y esas personas deben estar presentes en los espacios de decisión”.
“Hay dolor, no es fácil, pero hay que seguir, y seguir luchando… hemos luchado toda la vida, así que tampoco nos cansamos, seguimos.”
Las palabras de Tamara resuenan como un kultrun, nos llaman para que se visibilicen, respeten y valoren los conocimientos de los pueblos originarios. Desde el cuidado de la tierra, el agua y las semillas, y a través de la acción comunitaria.
De esta manera, Sur Territoria refleja una manera de habitar el territorio donde el ecofeminismo se convierte en un acto de amor y resistencia, conectando la memoria ancestral con la energía de las nuevas generaciones que florecen y resisten desde su identidad.